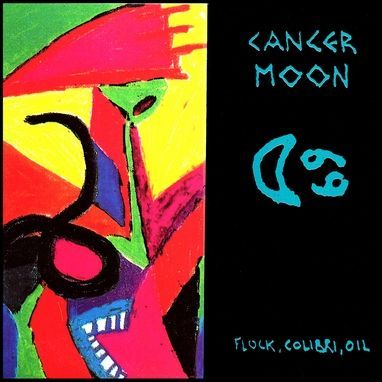Adefesio con fachada de película realizado en 1998 por Todd Haynes, a Velvet goldmine, donde los Stooges disponían de un ersatz de chichinabo llamado The Ratz, cabría aplicarle el mismo rasero que, a fin de dilucidar la contradicción entre representante y representado, entre imagen y original, utilizó Foucault con Ceci n’est pas une pipe, el lienzo de Magritte. Tan contradictoria con los hechos resultaba aquella ucrónica semblanza del glam, que cualquiera que en su momento hubiera gozado y padecido esa tendencia podía escribir un sesudo volumen, ni que fuera para explicarse su perplejidad. Como fuere, por diferentes causas, y a través de diversos agentes, Velvet goldmine desencadenaba la reunión de los Stooges, e indirectamente el documental Gimme danger, que pone colofón junto al inminente libro a editar por Jack White a la rehabilitación histórica de la banda nodriza de Iggy Pop.
Otro trasunto, a fin de cuentas, esa resurrección hacía ascos sin tapujos a la justicia poética para deslizar sotto voce una revancha económica en toda regla, apurando con afán de caja registradora los despojos de la banda, su fondo de catálogo y su renovado eco mediático. Nada que objetar. Se lo merecían todos y cada uno de ellos. Qué menos que asegurarse el retiro, aunque irónicamente a dos de sus miembros fundadores el volver a los escenarios les acortara la vida. Exenta de autocrítica, en misión estrictamente divinizadora, sustentada por sólidos espectáculos y dos infames nuevos discos, disponía esa tesitura con Gimme danger de una oportunidad para, al menos, no reincidir en la mistificación. Lástima, lejos de horadar la corteza de la imagen proyectada para llegar hasta el original proyector, Jim Jarmusch ha tomado a su manera el mismo desvío que Velvet goldmine, deformando la historia, en esta ocasión no por histrionización, sino por omisión.
Académico, sinóptico, en su conjunto Gimme danger da ecuánime medida del relato Stooge. Eruditos y profanos pueden saborear sus imágenes, la historia que estas exponen, siempre que no se formulen demasiadas preguntas y acaten lo medido de un discurso, moderado, tibio, cuya docilidad analítica colisiona frontalmente con el título del documental. Da la sensación, el aparato narrativo aquí orquestado, de articular una versión rebajada, autorizada para todos los públicos, que lima las aristas más incómodas hasta borrarlas del mapa. Están los huesos, la sangre y la carne, pero el alma se escapa por las rendijas, huye como el aire de un neumático apuñalado. So pena de pasar por morbosos o chafarderos, no parece de recibo que el guión y las conversaciones no husmeen ni de paso por las complejidades inherentes a un alambique de tan retorcido trazado como el del que intestinalmente se escanció la esencia humana de The Stooges, su psicología y su patología.
Con deportiva desenvoltura se minimiza en el caso de las drogas el papel que estas jugaron no ya en la música y la determinación con que la condujeron hasta las mas extremas coordenadas, que nunca se resintieron, sino en el seno de la banda y sus tortuosas, suicidas contracciones y decisiones. Una minucia hagiográfica, no obstante, comparada con la radical extirpación de aquellos tejidos más tumorados del cáncer viviente que fueron The Stooges entre 1969-1974. En concreto los referentes a la personalidad de su principal actor, Iggy, y un superego que no reparó en manipulaciones, deslealtades, engaños, ingratitud y cuchilladas traperas. Con esos ojazos de cervatillo deslumbrado y una embaucadora sonrisa, la Iguana domina en pantalla el oficio de simular no haber roto nunca una vajilla. Ni rastro de su reverso tenebroso, de su egoísmo, ni del sistemático ninguneo, cuando no desprecio, que deparó a los hermanos Asheton en vida y en muerte del grupo.
¡Qué triste contraste, en las secuencias en que aparecen juntos, entre un Iggy superviviente, con el negocio ordenado, a buen recaudo su suerte, y un Scott Asheton baldado por la vida, exhausto y roto! La celebración justifica la expurgación, y autoriza la complicidad de quienes no rechistan, el olvido, las mentiras, puesto que no otra cosa que el mito, y sus plusvalías, es lo que se celebra. Más portentosa pero también más miserable, la realidad es objeto en Gimme danger de la misma «traición cultural» de la que en determinado momento habla Iggy, refiriéndose a la actitud de la industria discográfica durante la embriaguez hippy, difusora de un falso romanticismo. La traición de Pop y su secuaz Jarmusch ha sido ignorar hipócritamente que «uno de los más altos grados de la sabiduría es el arte de exponer debilidades y publicar defectos», dándole así la razón a Swift cuando concluía que ese desempeño no era «ni mejor ni peor que el de quitarse la máscara, costumbre que nunca ha estado permitida, ni en la vida ni en el teatro».
Jaime Gonzalo.